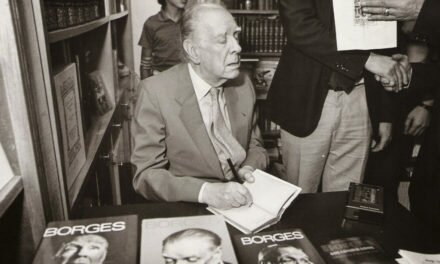Una entrada gratis al cine para ver la película del concierto solidario organizado por George Harrison y el descubrimiento de un músico de pelo largo y platinado que le movió la estantería al oído de un adolescente.
El programa se llamaba Por siempre Beatles e iba de lunes a viernes a eso de las cuatro de la tarde por la Radio Provincia de 1972. Sí, porque tuvo que ser a fines de noviembre o principios de diciembre de 1972, cuando estaba (yo) preparando Física, la única materia que milagrosamente me había llevado a examen en Cuarto Año del Colegio Nacional de La Plata. Y estaba tratando de descifrar el choque inelástico que nos había propuesto la profesora Alba Loedel cuando escuché que había un concurso: había que llamar rápido y decir el nombre de una canción de Los Beatles que estaban pasando para ganarse una entrada y ver gratis la película documental sobre El concierto de Blangladesh en el Cine Select, ahí donde íbamos siempre, en 7 entre 55 y 56, a ver buenas películas, la mayoría de ellas disfrutadas el doble porque para verlas nos rateábamos del Colegio.

Escuché y manoteé el teléfono, que estaba ahí nomás. Las entradas eran para los tres primeros que acertaran. Es Here, there and everywhere, dije apenas me atendieron y supe (sabía antes de llamar, porque no demoré nada en marcar, pero angustiado por si alguien me ganaba de mano) que había ganado la entrada. Y no sólo eso, tenía que ir a buscarla al otro día a la radio, donde además me iban a entrevistar. No quería – me dio terror – ir solo, así que salí de mi casa, en la calle 2 entre 529 y 530 de Tolosa, hasta el kiosco de la vereda de enfrente, donde siempre había alguien.
Había dos sentados en el umbral del kiosco que estaba al lado de la herrería. Uno era mi hermano Hugo, el otro era Guillermo Scola, el Bocha. Decidí rápido: dos con el mismo apellido no iba a funcionar, entonces Huguito no. Bocha, vení boludo, rápido, le dije o le grité desde la calle, sin siquiera pisar la otra vereda. Se levantó y vino sin preguntar nada, respondiendo simplemente a esa llamada adolescente que decía que algo podía pasar. Le expliqué en apenas veinte metros: yo te marco el número y vos decí que la canción es Aquí, allá y en todas partes, le dije. No me preguntó nada, lo dijo nomás. Fue el tercero en llamar y al final del programa, cuando dijeron nuestros nombres, supimos que habíamos ganado los dos.
Al día siguiente salimos temprano para el centro de La Plata, montados en el 520, porque Bocha quería comprar un disco antes de ir a la radio. Salimos de la disquería de la calle 6 – no recuerdo su nombre – con el vinilo de Pictures at an exhibition, de Emerson Lake and Palmer, envuelto en un celofán transparente, y caminamos hasta la radio. De la entrevista recuerdo apenas dos cosas. La primera es que nos cargaron al aire porque los dos éramos de Tolosa diciendo que nos habíamos soplado el tema; la segunda, que le preguntaron a Bocha, que tenían el disco apoyado sobre la mesa, si Los Beatles tenían algo que ver con el nacimiento del rock sinfónico, y que Bocha contestó que sí, con un gesto de suficiencia imposible de ver en radio. Al final nos dieron las dos entradas, que eran lo que nos importaba más que cualquier otra cosa.
Dos días más tarde caminamos desde Tolosa hasta el Select. Bocha y yo con las entradas; Hugo con el dinero suficiente para comprar una y nada más (Me cagaste, me dijo, cuando llegó detrás de nosotros al living, donde estaba el teléfono, y Bocha terminó de hacer la llamada; No te cagué boludo, le dije, si decís que sos Hugo Cecchini no nos dan ninguna, los dos con el mismo apellido). Era una función de la tarde.
Se apagaron las luces y arrancó Ravi Shankar con el sitar y a mí no me causó nada (hoy me da vergüenza decirlo, pero entonces fue así, casi que me aburrí). Después fueron George Harrison y Bob Dylan, con un tercer tipo de bigote y pelo largo entre gris y platinado, desconocido para mí, que tocaba el bajo. Y más tarde todos juntos: Eric Clapton, Klaus Voormann, Harrison, The Badfinger, Jim Keltner, Ringo Starr, Billy Preston y ya no recuerdo cuántos más (decidí no volver a ver el concierto antes de escribir esta nota a las apuradas, a partir de apenas una sensación). Y, entonces, el algún momento, sucedió.
Sucedió: el tipo desconocido, de barba y bigote, con pelo muy largo entre gris y platinado, empezó a tocar el piano. Me costó reconocer de entrada lo que tocaba hasta que descubrí que era Jumpin’ Jack Flash, la canción de los Rolling, pero no suavecita como la propuso Brian Jones y la grabaron con Jagger, Richards et al para el disco, sino enérgica, dura, provocadora, como jodiéndote, desafiándote a ver si te la bancabas.
Y entré como un caballo desbocado, escuchando y mirando al tipo del piano que se robaba todo con esos acordes violentos y esa voz casi al borde del descarrilamiento. Me empecé a mover en la butaca, sin querer, yéndome con la música cuando de golpe se interrumpió y el coso ese entró a decir casi sin música algo que después supe que era Young Blood – en ese momento ni siquiera traté de entender qué decía, lo que me capturó fue ese fraseo blusero que amenazaba con romper todo -, acompañado en los contrapuntos por Clapton y el vocalista de Badfinger, y después de nuevo, de golpe, sin aviso, los dedos sobre el piano volviendo en un crescendo a ese Jumpin’ Jack Flash más violentamente saltarín que nunca hasta el final, cuando lo acabó, lo mató acabando para que viviera siempre, con el final de cualquier blues, de todos los blues.

Un rato más tarde, cuando Harrison hizo una pausa en el concierto para presentar a los demás músicos, supe por primera vez cómo se llamaba. Stand up, Leon, tuvo que decirle el beatle para que se parara y saludara, porque cuando lo nombró por primera vez se quedó pegado al piano, en ese segundo lugar que siempre quiso ocupar cuando hacía brillar a los otros, como a Joe Cocker con sus arreglos de A Little Help of my Friends.
Salí del Select casi alucinado y aprobé Física una semana después. Para Navidad logré que me regalaran Strange in a strange land, el disco solista de Leon Russell recién llegado a La Plata. Escuchándolo también descubrí que, arreglados y cantados por Russell, hasta Dylan y Harrison podían sonar mejor. Unos meses después, ahorrando mango sobre mango, me compré Carney, el segundo.
Cuando me fui de mi casa paterna, dos años después, me llevé muy pocas cosas. Algo de ropa, unos pocos libros y una libreta de ahorros.
Y esos dos discos. Ni uno más.