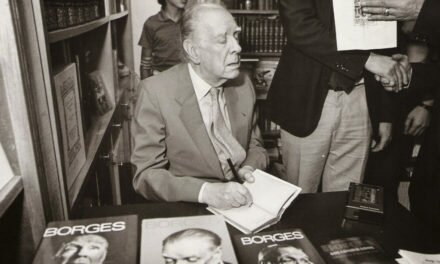Sus relatos, en especial El cuento de la criada, la convirtieron en un referente del feminismo. Aquí habla de su infancia en los bosques canadienses, su habilidad para organizar cumpleaños y la diferencia entre vampiros y zombis, dos imágenes en las que ve la desesperación actual.
De joven tuvo que ser fibrosa y espigada, porque es muy alta, pero los años la han encorvado, fragilizando sus articulaciones. Sin embargo, su rostro vivaz –y el movimiento teatral de sus cejas– desmienten cualquier señal de decrepitud. ¿Está cansada? En absoluto. Nos encontramos en la Alhóndiga de Bilbao, a donde ha acudido para la inauguración del festival literario Gutun Zuria, y cuenta que en el avión ha escrito un artículo para The New Yorker y por la noche en el hotel ha revisado 15 páginas de su novela por entregas Positron (solo para “e-books”). Mientras tanto, no ha dejado de interactuar con alguno de sus 403.000 seguidores en Twitter, un medio que le fascina. “Cuando mi hermano era un joven científico, metía el brazo en una caja para alimentar a los mosquitos, y la verdad es que yo me siento igual: a esta edad, si me pican, me da igual”. En el mundo de la cultura, donde los tecnófobos son mayoría, su actitud no deja de ser desafiante, pero ella lo dice todo con una sonrisa tan dulce que a nadie se le ocurre llamarla transgresora. Y lo es.
-¿Cómo definiría su infancia?
Inusual. Crecí en el norte de Canadá y tres cuartas partes del año vivíamos en cabañas de los bosques porque mi padre era zoólogo. Hasta los 12 no pasé un curso completo en el colegio. Fui una lectora y escritora precoz, sobre todo porque no había ninguna otra forma de entretenimiento. Ni radio, ni tele, ni electricidad, ni cine, ni teatro. Así que mi hermano y yo leíamos y escribíamos cómics.
-¿Fue un shock cuando por fin, a los 12 años, tuvo que integrarse en una vida más ordinaria?
-La gente me parecía muy extraña.
-¿Nunca pensó que tal vez la rara era usted…?
-[Risas] No, no, estoy segura de que eran ellos… Me sorprendía mucho que la gente se interesara por cosas tan extrañas como los sofás. Cuando nosotros necesitábamos un mueble, sencillamente cortábamos un árbol y nos lo hacíamos. Así que crecí manejando peligrosas herramientas. Antes de que todo fuera electrónico, era capaz de arreglar cualquier motor.
-Cuando vivía en los bosques, ¿qué le daba miedo?
-Los incendios, los relámpagos de las tormentas (que provocan incendios), los osos y los alces en celo. Hay que evitarlos.
-Y en la ciudad, ¿qué la asustaba?
-Las cisternas y las aspiradoras: no entendía por qué las cosas desaparecían y a dónde se marchaban. Pero, en general, creo que cuando éramos pequeños nos pasábamos la vida haciendo cosas peligrosas y teníamos muy poco miedo. Ahora los niños no hacen nada porque no les dejan, pero nosotros caminábamos por los barrancos y las tuberías gigantes constantemente.
-¿Fue una infancia feliz?
-En general sí, pero no teníamos arraigo y cambiar de escuela es un gran reto. Para mí era muy peculiar la manera en que se relacionaban las niñas en grupo. En el mundo de los chicos el estatus lo determina quién es el más fuerte o es un as del videojuego, pero las relaciones de las niñas se alimentan de rumores y cotilleos, así que son lo más parecido a una corte del Renacimiento. Normalmente, si una niña tiene una posición jerárquica superior a la de las demás es por su capacidad de manipular a las otras.
-¿Cuándo tomó conciencia de que era una escritora?
-Con 16 años.
-En los años 50 ser escritora no era un plan habitual para una mujer.
-Pero como crecí en los bosques, nunca me enteré de lo que era o no era normal para una mujer.
-¿De dónde viene esa confianza?
–
De la ignorancia. Entonces yo no tenía ni idea de lo duro que podía llegar a ser. Además, Jane Austen, Emily Brönte y Emily Dickinson (a las que estudié en el colegio) eran mujeres. Muertas, pero mujeres al fin y al cabo. Para mí, la cuestión no era de género sino de país. En ese momento no había muchos escritores masculinos o femeninos en Canadá. Así que era posible ser una escritora canadiense porque era una categoría muy poco concurrida.
-Pero estoy segura de que tuvo que luchar para abrirse camino…
-Claro, pero yo no sentía que estaba luchando. Más bien lo vivía como trabajo. Mi generación ha sido una “workholic generation”, una generación adicta al trabajo. Nuestros padres vivieron la Depresión y nosotros crecimos en la posguerra, así que lo único que se esperaba era que trabajáramos duro. Tuve mi primer trabajo con ocho años, como niñera de los hijos de la vecina a 25 céntimos la hora, y seguí haciendo todo tipo de trabajos hasta que pude vivir solamente de la literatura.
-¿Y qué pensaban sus padres de sus libros?
-Querían que fuera bióloga porque nunca consideraron la mía una profesión estable. Seguramente estaban muy sorprendidos por mi elección, pero eran muy discretos y nunca me lo dijeron.
-¿Pero les gustaban sus libros?
No tengo ni idea. Los tenían todos y eran cultos, pero no sabían nada de literatura, así que supongo que lo mejor que pudo pasarme es que no me dieran nunca su opinión. Uno de los consejos que siempre le doy a los jóvenes es que no les enseñen lo que escriben a sus parejas. Lo que esperas de tu esposo es que te diga: “Qué tal el día, cariño. ¿Quieres una taza de té? Te quiero”. Y no: “Bueno, de hecho quería comentarte que el capítulo dos es bastante flojo”. Porque eso causaría fricciones. Si no te dicen la verdad te crea resentimiento y, si te dicen lo que piensan, acabas resentida. Es una situación en la que nadie gana.
-Usted ha dicho muchas veces que es una prefeminista.
-Claro, porque tenía 29 años en el 69. Mi periodo de formación ya se había acabado cuando surgió la primera ola feminista, y yo hacía tiempo que publicaba poesía y relatos.
-Pero usted se divorció en los años 60, lo cual parece muy feminista para aquella época.
Oh, pero eso no tiene nada de particular. Muchísima gente se divorció antes del feminismo, sobre todo en Canadá. Estados Unidos tiene una historia mucho más desagradable con las mujeres que la que yo he vivido en primera persona. A mí nadie me dijo que tenía que ir a la universidad para cazar un marido o para adquirir cierta cultura que entretuviera a ese marido. De hecho, mi madre era muy incompetente en las tareas del hogar, no le interesaban cosas como comprar o cocinar y sus actividades favoritas eran nadar en el río o navegar en canoa. Incluso en el periodo colonial, en Canadá muchas de las mujeres que eran raptadas por indios preferían quedarse con ellos porque sabían que su vida iba a ser mejor en la tribu que en la conservadora Nueva Inglaterra. La actitud de las estadounidenses tuvo que ser muy explosiva porque tenían mucho con lo que romper. Pero, en mi país, el feminismo fue solo explosivo en Quebec, porque venían de una tradición nacionalista y católica mucho más asfixiante que en el resto del país.
-Y en los 70 se convierte en madre.
-Sí, ¿verdad que es divertido? Durante un par de años se te cae el pelo y dejas de tener cerebro, pero te da exactamente igual. Tener hijos fue muy divertido y todavía lo es… En los 70 nos mudamos a una granja con ovejas, gallinas, burros, perros, gatos, ovejas… Además, he sido muy buena preparando fiestas de cumpleaños. Una vez hice una fiesta con asesinato. Yo era la criminal y contraté a algunos amigos actores para que hicieran de extras. ¡Me lo pasé tan bien! En el instituto tenía un negocio con una amiga que consistía en montar fiestas de cumpleaños con guiñoles. Lo hacíamos todo: desde recibir a la gente y distribuir los sándwiches hasta organizar los regalos y montar los teatros de marionetas.
-¿Con qué historias?
-Siempre las más simples y caníbales: “Caperucita roja”, “Los tres cerditos” y “Hansel y Gretel”.
-En aquellos cuentos, el terror lo encarnaban lobos y brujas, pero ahora incluso los niños de cuatro años juegan a zombis.¿Qué significado cultural cree que tiene esta tendencia?
-Los tiempos de prosperidad producen fantasías vampíricas y los tiempos duros provocan el retorno de los muertos. Los zombis son siempre un fenómeno de masas, visten mal, no son atractivos y se mueven en multitudes, como una especie de masa de aflicción. A los vampiros, sin embargo, les gusta la ropa, son individualistas y tienen capas, castillos, pasado y la capacidad de organizar su vida en el mundo físico porque han acumulado dinero para comprar y sobornar. Los zombis, sin embargo, no tienen nada ni están interesados en el mundo material. En realidad, toda la iconografía con la que están conectados tiene que ver con la danza de la muerte y la época de la peste en Europa.
-Pero, ¿por qué están de moda los zombis ahora?
-Creo que por la misma razón por la que han surgido movimientos como Occupy Wall Street. Son muchos los que se han sentido excluidos de la prosperidad y la opulencia, no tienen nada que perder y se mueven en grupos de protesta –sin líderes y sin plan– con la sensación de que no pueden hacer nada por transformar su realidad. Si somos zombis, no tenemos por qué preocuparnos por la hipoteca porque no tenemos casa, ni futuro, ni cerebro, ni vínculos afectivos. Hace 50 años surgieron muchas historias de este tipo como una fábula postnazi, pero ahora los zombis que ocupan nuestro imaginario son una fábula económica.
– Da miedo.
-Tal vez, pero ¿sabes? [Dice bajando la voz en una pausa dramática] En realidad, no existen…
¿Querés recibir las novedades semanales de Socompa?