«Libertad» fue siempre un término multiuso, al que se podía apelar tanto para poner en pie dictaduras como para promover el fin de diferentes formas de opresión. El uso y vaciamiento que hizo de él el neoliberalismo lleva a los extravíos actuales.
Hay una canción que, en la pluralidad de usos ideológicos de los que ha sido objeto desde su lanzamiento en 1972, resume en varios sentidos el siglo xx. De «Libre», cantada por el malogrado Nino Bravo, se supuso que estaba dedicada a Peter Fechter, un emblemático fugitivo de la República Democrática Alemana, muerto en 1962 («sobre su pecho, flores carmesí brotaban sin cesar»), a los 18 años («tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar») mientras trataba de saltar («piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar») el recién construido Muro de Berlín («pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad»). Sin embargo, Pablo Herrero, uno de sus dos compositores, explicó en una entrevista que José Luis Armenteros y él habían pretendido escribir un canto antifranquista: «No teníamos que mirar a Alemania. Lo estábamos viviendo aquí. La falta de libertad era manifiesta».
Pese a ello, el Chile de Augusto Pinochet –uno de los tres únicos jefes de Estado que acudieron al funeral de Franco– hizo de «Libre» un himno a favor de la dictadura, y muy recientemente, la canción fue utilizada en la campaña electoral del candidato de extrema derecha José Antonio Kast, que reivindica a Pinochet. No se agotan aquí los usos de la canción, que en España tuvo una segunda vida en 1999, cuando se convirtió en el memorable jingle de Amena, la primera compañía de telefonía nacida de la privatización del sector por el gobierno de José María Aznar.
La vida azarosa que acabamos de resumir ilustra bien que la libertad es, lo ha sido a lo largo de la historia, una musa con muchos y muy variados amantes. En el molde vacío de su significante, se han horneado, se hornean, los más diversos bizcochos. Con la libertad han soñado, y su estandarte han alzado, lo mismo los liberales que los comunistas, los anarquistas que los fascistas, y todos se han creído propietarios naturales de su semiótica. El sagaz Vladímir I. Lenin advertía célebremente contra esta escurridiza polisemia a Fernando de los Ríos cuando, habiéndole inquirido el socialista español por la falta de libertad en la recién nacida Unión Soviética, que había acudido a visitar, el revolucionario ruso le respondió con otra pregunta: «Libertad ¿para qué?».
El movimiento obrero se había levantado a lo largo del siglo de las revoluciones liberales contra la trampa de una libertad inconcreta, sin apellidos, pretendida, imposiblemente total. Unas libertades –habían descubierto los obreros del siglo xix– anulan otras; y, como todo bien precioso y finito, la libertad –proclamaba el proletariado insurrecto– debe ser regulada a fin de evitar que el gorroneo de unos prive a otros de su disfrute. Frente a la libertad competitiva, al darwinismo social de la prevalencia del fuerte a costa del débil, libres ambos en la línea de salida, esclavo el uno del otro al alcanzar la meta, se reclamaba el reparto de la libertad: la institución de mecanismos de equilibrio que hicieran efectivo lo que en el liberalismo era solo nominal. Frente al derecho a, la garantía de, Karl Marx y Friedrich Engels forjaron la utopía libertaria de una sociedad en la que –como apunta una famosa cita de La ideología alemana–: “Cada individuo no tiene acotado un círculo exclusivo de actividades, sino que puede desarrollar sus aptitudes en la rama que mejor le parezca y se hace cabalmente posible que yo pueda dedicarme hoy a esto y mañana a aquello, que pueda por la mañana cazar, por la tarde pescar y por la noche apacentar el ganado, y después de comer, si me place, dedicarme a criticar, sin necesidad de ser exclusivamente cazador, pescador, pastor o crítico, según los casos”.
Una jardinería de la libertad
La libertad republicana –explica David Casassas– «nace de la preocupación por lograr políticamente (…) la existencia material de todos los individuos que son considerados ciudadanos plenos, condición necesaria para el ejercicio, precisamente, de su libertad». Libertad que se planta y no se riega, se poda, se cuida y se protege… degenera y marchita, como cualquiera de los atributos de la civilización. Sin ese cuidado, vemos hoy, por ejemplo, cómo la libertad de prensa se vuelve mera libertad de empresa: los grandes magnates financian libelos que cuenten sus mentiras y ahogan aquellos medios que relatan sus verdades. Estos tienen la libertad de relatarlas, pero, ahogados por la sequía de los ingresos publicitarios de los que dependen para vivir, se abocan a la quiebra. Explicaba Marx en 1842:
“Nadie combate la libertad; combate, a lo sumo, la libertad de los otros. Por tanto, todas las libertades han existido siempre, primero como privilegio particular de unos y luego como el derecho general de todos. (…) No se pregunta si la libertad de prensa debe existir, pues existe siempre. Se pregunta si la libertad de prensa debe ser el privilegio de algunos o el privilegio del espíritu humano. Se pregunta si la falta de derecho de unos debe ser el derecho de otros”.
Hace falta una jardinería de la libertad que cuide de la planta exótica que es, que pode aquí, arranque allá, riegue, fertilice y evite que la devoren la maleza y los pulgones del autoritarismo. La libertad –escribía Ernst Cassirer– «es un don de que se halle dotada la naturaleza humana; es más bien una labor, y la más ardua labor que el hombre pueda proponerse. No es un datum, sino una exigencia; un imperativo ético. [No] es una herencia natural del hombre. Para poder poseerla tenemos que crearla».

“No pases sobre mí”, consigna amada por los libertarios inspirada en la bandera del general Christopher Gadsden ((1724-1805).
No es un jardín la libertad del neoliberalismo, sino una jungla. En las últimas elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, la candidata del Partido Popular (pp), Isabel Díaz Ayuso –adepta al ala más thatcheriana del gran partido de la derecha española–, buzoneó a los madrileños, por todo programa, un folio casi en blanco, en el que aparecían nada más que su rostro y la leyenda «Libertad». Un vocablo solitario, contundente, como una orden militar. O como el nombre de la fe de un fundamentalista. El neoliberalismo es al liberalismo clásico lo que el yihadismo al islam: la toma de un acervo rico, complejo, contradictorio a veces, y su apretujamiento hasta hacerlo caber en una escueta shahada, hasta convertirlo en un credo simple y guerrero, de un modo que implica pervertir algunos dogmas centrales y descartar directamente otros.
El yihadismo hace una reinterpretación estrechamente belicista de la idea polisémica de yihad, que significa «esfuerzo», y cuya acepción privilegiada en los textos clásicos es, no la guerra santa, sino el esfuerzo intelectual. Y el neoliberalismo admite y celebra el rentismo y los monopolios, demonios de los viejos liberales, alzados contra la competencia desleal de las herencias, la parálisis productiva de las manos muertas y el lucro garantizado por falta de competencia. Hay otro punto en común en la apología de la incompasión. El islam medieval se extendió respetando las religiones autóctonas de los lugares que conquistaba: les imponía un impuesto especial, pero les permitía desplegar sus ritos en libertad y conservar sus instituciones. El yihadismo, en cambio, tortura y asesina a los infieles e incluso perpetra el tabú de ensañarse con los cadáveres. En cuanto al liberalismo, la fuerza motriz intelectual de Adam Smith y demás padres fundadores era el deseo sincero de proporcionar felicidad y bienestar a todos los seres humanos, que creían que el egoísmo virtuoso procuraría, aunque ello resultara contraintuitivo. Pero el neoliberal es aporófobo: desprecia abiertamente al menesteroso, a quien restriega que se merece su suerte.
Basta de decadencia

Las furia de Javier Milei, nuestro libertario más famoso.
Escribía hace unos años el joven Elliot Gulliver-Needham sobre «por qué los libertarios viran hacia la extrema derecha», enumerando dos conjuntos de similitudes –el «emocional» y el «ideológico»– y arrojando luz sobre las pasarelas que conectan dos mundos en principio incompatibles. La más sencilla es el mero afán provocador.
Del libertarismo al fascismo también puede transitarse –razonaba Gulliver-Needham– a través de la defensa de la propiedad privada, «quizás el principio libertario más fuerte, por encima de ningún otro, y son los socialistas quienes quieren abolirlo, no los fascistas». O de la idea de decadencia: «la noción de que nuestra sociedad se está arruinando lentamente y todo lo que era bueno está desapareciendo», que constituye «una creencia firme de ambos grupos: los libertarios se remiten a los tiempos de un Gobierno más pequeño y la extrema derecha aboga por el retorno del sometimiento de las mujeres y los inmigrantes».
Pasarelas entre lo libertario y lo nazi, en realidad, ha habido siempre; llevan tendidas desde los mismos albores de la revolución neoliberal. Quinn Slobodian traza en Globalistas una historia del neoliberalismo que nos muestra que este era, ya para sus padres intelectuales, no la reducción del Estado, sino su reorientación, y hasta su refuerzo: los Hayek, Röpke, etc., eran perfectamente conscientes de la paradoja de que, si no se planifica, si un Estado no vela por su puesta en marcha y su mantenimiento, el laissez faire no funciona, porque surgirán iniciativas espontáneas que lo embriden, que lo regulen, que le pongan obstáculos.
El neoliberalismo fue también el cumplimiento de un deseo al modo de esas manos de mono malditas que los hacen realidad en versión truculenta. Grégoire Chamayou inicia La sociedad ingobernable. Una genealogía del liberalismo autoritario rastreando los anhelos de libertad que, en el contexto de las revueltas del 68, revolucionaron también las fábricas, donde, en los años 70, llegó a hablarse de un «Woodstock industrial» que aterrorizaba a los empresarios.
A esta revolución en ciernes, la contrarrevolución de Margaret Thatcher y Ronald Reagan vino a responderle: «¿Queréis libertad, variabilidad, creatividad…? Tomad dos tazas». Nos abocamos a lo que Zygmunt Bauman llamara célebremente «sociedad líquida». Pero no debiera olvidarse que esa licuefacción fue aquel anhelo ardiente de millones de trabajadores hartos de empleos desquiciantemente repetitivos y faltos de significado.
Un torvo antisesentayochismo abomina hoy de él, culpabilizándolo de la intemperie con que la mano de mono thatcheriana vino a cumplirlo, e idealizando y enalteciendo el mundo previsible, estable, de los trente glorieuses (N del E: referencia al crecimiento económico que tuvo Francia, como otras naciones occidentales, tras la Segunda Guerra Mundial hasta el ssock petrolero de 1973).
Las mujeres de Gijón
En la ciudad española de Gijón, a finales de los años 80 y principios de los 90, el combate de las trabajadoras de la empresa textil ike contra el cierre de la fábrica, que incluyó un encierro que duró cuatro años, tuvo una interesantísima dimensión de género que trae a la memoria el «en la calle el Che, en casa Pinochet» que gritan las feministas chilenas y habla de las insuficiencias emancipatorias de un obrerismo simple, estrecho. Muchas de aquellas trabajadoras estaban casadas con otros obreros que participaban a su vez en los conflictos que asolaban Gijón en aquel momento: fábricas, astilleros, etc. Se separaban por la mañana y el hombre acudía a librar su guerra por su puesto de trabajo y la mujer, la suya. Pero en muchos casos, cuando ambos llegaban a casa a la vez, el hombre se tiraba a descansar y la mujer, tan agotada como él por las batallas campales con la policía, tenía que ponerse a trabajar. A hacer la comida, a fregar la casa, a ocuparse de los niños. Ana Carpintero, cabeza visible de aquellas movilizaciones, recuerda la oleada brusca de divorcios que empezó a darse entre sus compañeras.
Ser libres para ser iguales, ser iguales para ser libres. Égaliberté, según el neologismo creado por Étienne Balibar. La auténtica libertad no rechaza la igualdad, sino que la necesita, y por ello horroriza a conservadores y reaccionarios. Como razona Corey Robin en La mente reaccionaria, lo que al conservador le desagrada de la igualdad no es que amenace la libertad, sino que esta se extienda. Cometemos un error si pensamos que los conservadores no aman la libertad. La quieren, pero la quieren para ellos; para las elites a las que pertenecen o con las que simpatizan; una libertad exclusiva, privativa, jerárquica, distintiva. «¿Libertad para quién?», preguntan antes de admitirla. La censura franquista permitía a veces la publicación de libros contrarios a los principios del régimen, pero cuyo precio elevado aseguraba que solo serían comprados por personas pudientes. Las que fueron sus elites suelen extrañar la mucha mayor libertad de la que aseguran que se disfrutaba bajo la égida de Franco en comparación con la actualidad. En cierto sentido no mienten: sus palacios, sus casinos, eran en efecto una burbuja de libertades y placeres en medio de la realidad atroz de la dictadura.
El horror de los propietarios
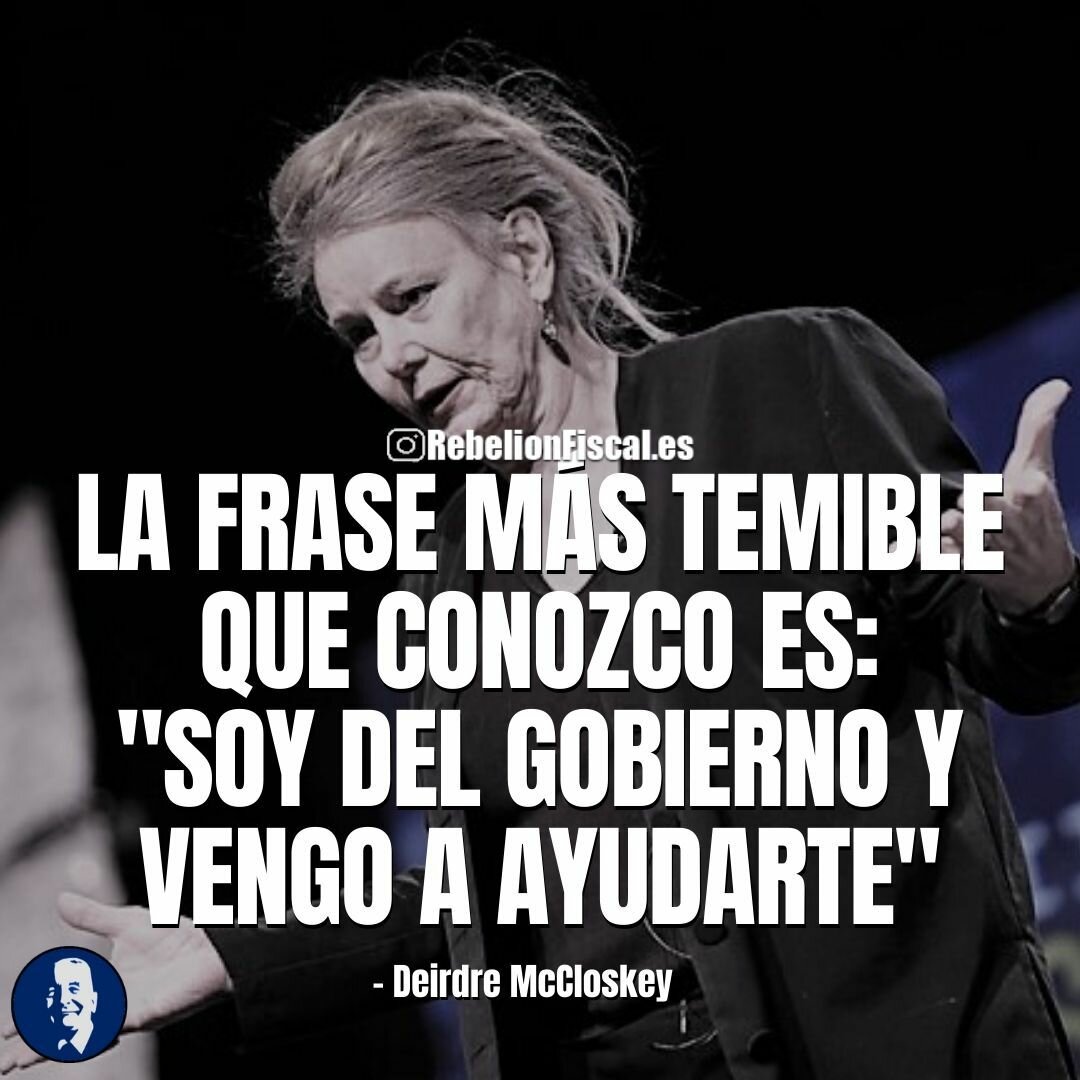
Una de las frases de cabecera de los libertarios. La autora es una economista estadounidense.El precio de la égaliberté es la grisura de su disfrute, pero una grisura conseguida a costa de manchar el blanco de unos y suavizar el negro de la vida de los más. “Os horrorizáis –escribían Marx y Engels– de que queramos abolir la propiedad privada. Pero, en vuestra sociedad actual, la propiedad privada está abolida para las nueve décimas partes de sus miembros; existe precisamente porque no existe para esas nueve décimas partes. Nos reprocháis el querer abolir una forma de propiedad que no puede existir sino a condición de que la inmensa mayoría de la sociedad sea privada de propiedad. En una palabra, nos acusáis de querer abolir vuestra propiedad. Efectivamente, eso es lo que queremos”.
El socialismo amará la libertad, o no será socialismo. Es –escribía Polanyi– «el cumplimiento de la idea de libertad en una sociedad industrial moderna. Está gobernado por el principio de autorrealización de la persona humana, del ideal de autoexpresión de todo ser humano». Es la libertad repartida y garantizada, y por lo tanto, regulada. La lucha por su conquista debe comenzar en el mismo terreno de las palabras; en el campo de la batalla por conquistar su significado. El poeta José María Castrillón se hace, en una entrevista con Ada Soriano, una serie de preguntas que apuntan a esta disputa; a cómo el neoliberalismo nos roba y reorienta a su favor el significado de los vocablos:
“¿Recuerdas cuando la palabra relato prometía unos instantes de intensa imaginación y no un argumentario político falaz? ¿O escenario, la fascinación por el sentido inmediato y vibrante de la interpretación y no la estadística de un horizonte electoral? ¿O humanismo, la aventura más formidable por descubrir la dignidad y la capacidad del ser humano y no el término acuñado por una entidad bancaria para publicitar que al teléfono te atenderá un empleado y no una aplicación informática? Nos están deformando las palabras con un manoseo indecente. Cuando durante fechas próximas escuchaba invocar la palabra libertad a propósito de horarios y transportes, pensaba en el poema «Libertad» de Paul Éluard lanzado por aviones aliados para animar a la resistencia francesa”.
Una refriega semiótica hace falta, que arrebate a los neoliberales la capacidad de oficializar su definición engañosa de libertad; que haga que «Libre» de Nino Bravo vuelva a hablar de nosotros y nuestros altos sueños de justicia social, en lugar de vender teléfonos móviles o la campaña electoral de un neofascista. Liberémonos de los liberticidas sedicentemente libertarios: la alambrada solo es un trozo de metal.
FUENTE: Nueva Sociedad.




