El caso de Antonino Reyes, víctima de una operación mediático-judicial que le costó el exilio y la prisión después de la caída de Juan Manuel de Rosas. (Foto destacada: Batalla de Caseros).
Montevideo, fines de 1881. Un hombre ya anciano, pero todavía ágil y de poderosa contextura física, a la par que educado y de buenas maneras, se presenta al periodista y escritor Manuel Bilbao para agradecerle la defensa de su nombre que ha hecho en la prensa de Buenos Aires. Su nombre es Antonino Reyes. Autor de una temprana Historia de Rosas (1868), Bilbao lo había rastreado en vano durante años: lo sabía un archivo viviente de aquel período. Como edecán del primer tirano prófugo y su delegado en el campamento y prisión militar de Santos Lugares, a Reyes se le imputaban incontables crímenes de sangre, incluyendo el desgraciado fusilamiento de Camila O’Gorman (embarazada) y el sacerdote Ladislao Gutierrez. Ahora es Reyes quien se le presenta con una serie de documentos que obligan a Bilbao a revisar sus “concepciones formadas por el aturdimiento del juicio propio, cuando éste es movido por la propaganda sistemada (sic) de hechos y actos que se imponen por su repetición y brillante manifestación”.

Antonino Reyes.
Después de una serie de reuniones, y más tardía leña al fuego en la otra orilla del Plata, donde el nombre de Reyes volvía a ser noticia por su aparición estelar en los Dramas del terror, de Eduardo Gutiérrez (el mismo autor del Moreira) en los que se aggiornaba su estigma de criminal de guerra (hoy diríamos lesa humanidad), Bilbao le ofrece compilar su vindicación y memorias, basándose en la prodigiosa lucidez del octogenario, capaz de recordar detalles históricos con minuciosidad y precisión. Pero también aportando las fojas de un juicio célebre, amañado y mediático, promovido contra Reyes poco después de la caída de Rosas, vulnerando las garantías de amnistía que habían acordado los propios vencedores.
Buenos Aires, 1852. Derrotado Rosas en la batalla de Caseros por el Ejército Grande, comandado por su ex aliado Justo José de Urquiza y financiado por el imperio del Brasil, que quería desterrar su creciente influencia regional tras la vuelta de Obligado, el ganador proclama la fusión de los partidos políticos en pos de la organización nacional y el olvido de los acontecimientos pasados.
No hay vencedores ni vencidos, subraya Bilbao, ignorando que la fórmula volverá a enarbolarse y desmentirse en los hechos, en el siglo siguiente.
Como militar del ejército de la Confederación Argentina del gobierno depuesto, Reyes quedó incluido en la amnistía, igual que tantos otros que hoy nombran calles porteñas: los generales Mansilla (héroe de Obligado y cuñado de Rosas), Pacheco, Guido, Alvear. Más aun, el gobierno nacional instalado por los vencedores de Rosas, le da destino en el Ministerio de Guerra. Ahí lo encuentra la revolución de l1 de septiembre de ese año, porque Buenos Aires, después de haberse sacado de encima al tirano sangriento que antes entronizó, ahora buscaba hacer lo propio con su sucesor, desconociendo el llamado a la Convención Constituyente de Santa Fe.
Disconforme con una política secesionista que lo retraía a pasadas anarquías, Reyes solicitó su relevo del cargo y cruzó el charco para ocuparse de asuntos familiares en Montevideo.
Las hostilidades entre la ciudad-puerto (que hegemonizaba los codiciados derechos de Aduana) y el resto de la Confederación, se midieron en un sitio que se prolongó siete meses, a partir del 1° de diciembre de aquel año demasiado ajetreado y Reyes fue “uno de los doce mil hijos de Buenos Aires que corrieron a sostener la integridad y la organización de la República, simbolizada en el movimiento de la Guardia de Luján”.
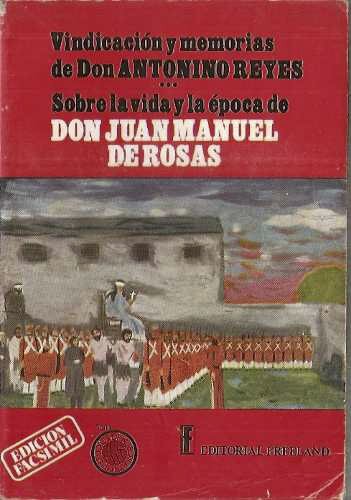
La “vindicación”.
El conflicto no se dirimió exclusivamente por las muertes de cada bando, sino con las sumas de dinero que un enviado del gobierno porteño ofreció a los jefes enemigos para levantar el bloqueo, en tanto el entrerriano Urquiza se retiraba a su provincia, previsiblemente harto de los levantiscos que antes habían recabado su ayuda.
Reyes quedaba una vez más exculpado en una amplia amnistía general que siguió al desbande. Pese a eso, no tardó en ser aprehendido en Luján y conducido a la cárcel pública de Buenos Aires por órdenes expresas del ministro de Gobierno, Lorenzo Torres, en una nota en la cual se lo clasificaba de “criminal famoso”, aunque sin especificar ningún delito en particular.
Hombre de corta memoria, el flamante funcionario había sido uno de los tantos que peregrinaban al caserón de Rosas en Palermo para hacerse de una posición y promover su estudio de abogado, solicitando en ocasiones la mediación del mismo Reyes al que ahora denunciaba, faltando además a las garantías legales.
En busca de cargos, las autoridades competentes publicaron y distribuyeron un edicto convocando a presuntas víctimas del encausado. Las escasas presentaciones que se lograron reunir fueron todas de índole civil: reclamo de deudas en su mayoría de dudosa o incomprobable verosimilitud. Hasta que el acusador público, doctor Emilio Agrelo, decidió salir a la palestra invocando “los ecos de la voz pública y fama” que le endilgaban a Reyes horrendos crímenes de sangre.
En tanto el reo permanecía privado de libertad a la espera del juicio, el gobierno provincial y la prensa oficialista ya habían dictado su condena. Desde el diario La Tribuna, orientado por los hermanos Hector, Mariano y Rufino Varela (no era raro que se lo conociese como “La tribuna de los Varela”), no se vacilaba en reclamar la pena máxima para el “criminal famoso”.
Le tocó a su esposa hacer una desesperada gestión de clemencia frente al acusador público Agrelo, quien se mostró inflexible, pero no tanto, conminándola a reunir la suma de 500.000 pesos en efectivo “para disponer el ánimo del Juez en la causa y disponerse él a la emigración, que probablemente le costaría aquella contemplación”.

El Cuartel de Santos Lugares.
Cuando la pobre mujer se le apersonó con los 300.000 que a duras penas había logrado reunir vendiendo sus alhajas y recurriendo a los pocos que todavía se decían sus amigos, Agrelo se negó bajarse el precio y le anticipó que dadas las circunstancias pediría para su marido la pena de muerte con carácter de aleve.
(También le había propuesto transferirle la casa que habitaba con sus hijos y cuyo valor superaba lo exigido, pero el fiscal prefería el cash.)
Ahora, ¿cuáles eran los crímenes de los que se acusaba a Reyes y cuál había sido su real participación en el régimen de Rosas, con el simple grado de mayor?
Para Agrelo, el gobierno de Pastor Obligado (un ex rosista desteñido), la prensa oficialista y la sociedad de entonces, Reyes era “cómplice de todos los crímenes de Rosas durante 13 años” (…) “el sacrificador de las víctimas que el tirano inmolaba”.
Chivo expiatorio, este Reyes.
Plan de evasión
Mientras se formalizaba el juicio, con el fallo que estaba impulsado desde los cenáculos oficiales, el prisionero acuña hábitos de Montecristo. Con algunos pocos utensilios y bastante habilidad, al principio consigue entablar comunicación telegráfica (mediante golpes en la pared) con otros presos. Tiene por único compañero a un ratoncito al que le da de comer. Al tiempo, lo cambian de calabozo y puede improvisar una copia de la llave valiéndose de un cuchillo y algunos clavos. Cambia de abogado defensor, porque las presiones de la opinión pública, alimentada por la prensa, lo vuelven un indefendible. Un viejo ciego (antiguo asistente) se le ofrece como señuelo para quedarse en su lugar e intentar una fuga. También lo tientan con rescatarlo para participar de una revolución en ciernes, pero se abstiene por precaución. Y recibe más visitas sugerentes, como la de un extranjero con acento inglés que le ofrece un sobre con veneno, para “no salir al patíbulo y pasar por la vergüenza y el escarnio con que lo van a acompañar sus enemigos”.
Antonino ironiza sobre el convite supuestamente llegado de “muchos amigos que lo quieren” y lo guarda de “postre, que casualmente estoy comiendo”.
El presidente de la República Oriental intercede ante el gobierno de Buenos Aires por un indulto, pero tampoco tiene éxito.

Juan Manuel de Rosas.
Convencido de que la suerte está echada, planifica un escape espectacular. Cuenta con lo principal: las llaves que copió clandestinamente y un grupo de amigos fieles que lo secundan. También tiene la colaboración de la guardia, por acción u omisión. Al final, sale caminando disfrazado de centinela por una puerta del Cabildo (asiento de la cárcel pública en la época) y cruza toda Plaza de Mayo (entonces Plaza de la Victoria). Pero algo sale mal: la ballenera que debía embarcarlo no está en la costa; cambia de planes sobre la marcha, dirigiéndose a caballo hasta Ramos Mejía, de ahí a Rosario y a Gualeguay, donde Urquiza lo recibe con benevolencia. Rehúsa su invitación a quedarse y cruza el charco en dirección a Montevideo.
El proceso legal, que está en la Cámara de Apelaciones para sentencia firme de condena a muerte, continúa en rebeldía, pero sin el morbo del patíbulo a la vista, se desinfla. Se nombra un fiscal especial, perseguido político en tiempos de Rosas e insospechado de simpatías con el reo. El letrado demuele los argumentos de la acusación. Antonino Reyes carecía de mando en Santos Lugares. Muchos testimonios apuntan que nunca tuvo un trato desconsiderado con los prisioneros. En el caso puntual de la desdichada Camila, asumió por cuenta y riesgo una gestión personal de clemencia que le fue severamente reconvenida. Su complicidad con los graves hechos que le imputaban no iba más allá de la responsabilidad de la sociedad en su conjunto, que había conferido a Rosas con las Facultades Extraordinarias.
Tras una nueva defensa, el Tribunal compuesto por cinco jueces lo absuelve de culpa y cargo.
El famoso criminal resultó ser inocente.
Veinte años más tarde, el Dr. Agrelo fue juzgado por pedir coimas a presos encausados a cambio de acomodar sus penas, ya en su condición de juez. Reyes le despachó una carta a la cárcel, desde Montevideo, enrostrándole el proceder con su esposa.
¿Querés recibir las novedades semanales de Socompa?




