Entre la militancia no había quien no la llamara con respeto y cariño por su apodo, fuera de ese ámbito no es tan conocida como otras dirigentes históricas de Derechos Humanos. La biografía de Chicha Mariani escrita por Laureano Barrera no se limita a corregir tal omisión, sino que también recorre décadas de política argentina, y se va convirtiendo en bitácora de investigación, diálogo intergeneracional, reflexión acerca de los legados.
La Plata es una de las ciudades que más desaparecidos por cantidad de habitantes padeció. Su población tenía un gran componente estudiantil, una parte considerable militaba en organizaciones revolucionarias, y su promisoria articulación con trabajadores del polo industrial de Berisso y Ensenada fue algo que la dictadura se esmeró en destruir. Los años anteriores al golpe se habían caracterizado por la impunidad, y la sangrienta espectacularidad, con que la Concentración Nacional Universitaria (CNU) liquidaba integrantes de la tendencia revolucionaria del peronismo, la izquierda y el sindicalismo combativo. Pero La Plata es también la ciudad de donde provienen dos de las máximas referentes de los organismos de DD.HH: Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto.
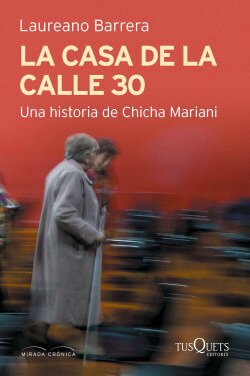
Allí también vivió, mucho más secreta para el unitarismo argentino, Isabel Chorobik de Mariani, conocida como Chicha: una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo y primera presidenta que tuvo el organismo al asumir tal nombre. Su nuera, Diana Teruggi, cayó el 24 de noviembre de 1976 junto a otros cuatro militantes al resistir durante más de tres horas el ataque de las fuerzas conjuntas a una casa operativa de Montoneros situada en las afueras de la ciudad. En aquella casa funcionaba la imprenta clandestina donde se imprimía Evita Montonera. El hijo de Chicha, Daniel Mariani, se salvó por haber viajado hacia su trabajo en Buenos Aires; caería al año siguiente, después de meses de clandestinidad dentro de la clandestinidad. Clara Anahí, hija de Diana y Daniel, tenía tres meses por entonces. Salió ilesa pese al diluvio de balas lanzado por más de doscientos efectivos de la policía bonaerense con apoyo de la policía federal, el ejército y la infantería de marina, que usaron armas cortas, ametralladoras, una tanqueta y un helicóptero. En el lugar de los hechos, además del comisario Miguel Etchecolatz, a cargo del operativo, se hizo presente el general Ramón Camps, jefe de la policía bonaerense, lo cual da idea de la importancia que asignaban a aquel objetivo. Clara Anahí, extraída entre escombros humeantes, entre sombras, fue entregada a alguna familia cercana a los matarifes, y desde entonces buscada hasta la desesperanza y más allá. En esa tarea inconclusa que abarca ya décadas, Isabel Chorobik de Mariani se fue convirtiendo en Chicha al tiempo que participaba de la construcción de Abuelas Plaza de Mayo, y luego de la Asociación Anahí. Y si bien aquella tarde sangrienta fue muchas veces contada, faltaba el gran detalle de su propia historia: cómo pasó de ser una profesora a punto de jubilarse, a pelear con policías, reclamar a jueces, viajar por todo el mundo, reunirse con presidentes, hablar en asambleas internacionales.
Zona de detención
El epígrafe de La casa de la calle 30 es una cita de Ricardo Piglia: “Los detectives ya no resolvemos los casos, pero podemos contarlos”. Esa figura une al autor del libro y a la biografiada: ambos se dedicaron a investigar. Tal cita caracteriza a los buscadores como figura trágica: la opacidad del poder -que para reproducirse borra incansablemente las huellas del crimen- impide llevar a buen puerto sus pesquisas. Y de allí surge un pacto implícito: privados de encontrar, contarán la búsqueda.
El inicio del primer capítulo narra la inminencia de la catástrofe mediante un narrador en tercera persona que sabe todo acerca de los involucrados. Parece uno de esos narradores omniscientes típicos de cierta narrativa realista del siglo XIX. Pero además se vale de un recurso propio del cine, sobre todo policial o de acción: el montaje paralelo. Con gran pulso narrativo se pasa de lo que están haciendo en la casa a punto de ser atacada a lo que hace Chicha a esa misma hora o lo que van haciendo las tropas que se acercan. Fluidez, ritmo, claridad distinguen a esas páginas iniciales.

A continuación, hay un gran salto: de la tercera persona a una primera. Se pone a los lectores ante un diálogo entre Chicha y su biógrafo. Por un lado, ese hiato caracteriza lo que el libro es: una larga conversación entre una abuela militante y alguien que no había nacido al momento de los hechos que desencadenaron todo. Pero ese cambio de perspectiva implica asimismo un desplazamiento muy significativo: del modelo de investigación empleado por Truman Capote en su novela de non fiction A sangre fría (1966), se pasa al empleado por Rodolfo Walsh en Operación masacre (1957). Se incluye al investigador como personaje y se va dando cuenta de los pasos seguidos. Se cuenta cómo es que se pudo llegar a contar.
Así como volverá al uso de recursos cinematográficos, Barrera volverá cada vez que lo estime necesario a un narrador que parece omnisciente, pero ya mostró que está basado en testimonios y trabajo de archivo, lo que el modelo de Capote oculta hasta el final. Las cartas ya han sido puestas sobre la mesa: hay procedimiento, hay tramoya, hay artificio, lo que no hay es engaño o ilusión. A veces en primer plano, a veces más solapadamente, el libro va contando cómo se escribe. El montaje paralelo recurrente, además de darle ritmo y dramatismo a algunos pasajes, opera como un lapsus de la razón lineal que alumbra como rayo inesperado una sociedad escindida y hasta la misma conciencia escindida de Isabel Chorobik. Porque pese a disponer de toda una serie de indicios y datos para comprender en qué andaban su hijo y su nuera, y cómo se desarrollaba la represión, mantenía las categorías de análisis de la dictadura. Hablaba con el vocabulario de los perpetradores -“subversivos”, “extremistas”-, y brindó por el golpe del 24 de marzo pensando que pacificaría el país.
Los que buscan y los que callan
Operación masacre hizo de Walsh otro: de ser un intelectual tradicional pasó a convertirse en militante. De manera menos trágica, la investigación para La casa de la calle 30 le reveló al biógrafo y a la biografiada cosas que desconocían hasta entonces de sí mismos. Y a diferencia de la mayoría de los artículos o libros que son facturados como investigaciones, descubre cantidad de hechos no conocidos antes (ninguna de esas cosas -por bien de la intriga- se revelará aquí). Pero además de ser una notable investigación periodística, este libro participa también del género biográfico tan frecuentado en la Argentina para hacer memoria de nuestro pasado reciente. Suele objetarse la pertinencia de tal abordaje, que podría oponer la acción de hombres y mujeres notables a lo colectivo, incluso con prescindencia de los marcos históricos en que se desenvolvieron, pero las buenas biografías logran romper con tal inconveniente y ésta lo hace con creces. Porque La casa de la calle 30 es también la historia de un grupo social vinculado a la elite universitaria, al arte, a la cultura, despreocupadamente bohemia porque el bolsillo lo permitía, leve o alevosamente gorila, y de los vientos que sacudieron a la generación de sus hijos, no conforme con lo que el humanismo liberal tenía para ofrecerles.
Pueden pensarse dos grandes tipos en las biografías dedicadas al pasado reciente argentino: aquellas en las que predominan los datos -buen ejemplo es El dictador (2001), biografía de Jorge Rafael Videla por María Seoane y Vicente Muleiro-, y aquellas, cercanas a lo ensayístico, en las que predomina la interpretación: quizás el mejor ejemplo sea Almirante Cero (1992), la biografía de Massera escrita por Claudio Uriarte con una prosa que supera ampliamente la media y una mirada capaz de las mayores complejidades. La casa de la calle 30, además de contar con elementos propios de ambas tipologías, se destaca por un rasgo que la hace única: aquello que narra no es sólo la vida y obra de Chicha, sino la creciente relación entre biografiada y biógrafo. Cómo se plantea, se va ahondando y se convierte en pudorosa historia de amor.

En poco más de trescientas páginas, esa historia convive con la historia de una voz (de cómo en las grabaciones hechas por el periodista queda registrado su deterioro), con la historia de un cuerpo que envejece y se debilita, y con las tres grandes historias de amor que la vertebran: la historia del amor de Chicha por su hijo Daniel y su nuera Diana, la historia de amor por su nieta apropiada y a través de ella por todos los nietos, la historia de amor con Pepe, su marido, con quien durante décadas no convivieron. Los gestos amorosos se extienden hacia otros protagonistas y testigos a quienes el texto otorga espacio y voz. El caso más notable es el de la hija del ingeniero de Montoneros, constructor del embute donde se escondía la imprenta clandestina, quebrado por la tortura. Él entregó las tres casas operativas que cayeron. Su hija, no menos víctima que otras hijas de desaparecidos, ocupa uno de los lugares más incómodos: ni siquiera es la hija de un represor a quien pueda repudiar, es la hija de un desaparecido, pero también la de alguien señalado como traidor.
Una particularidad notable de esta biografía es el uso que se hace de las cartas -entregadas al autor por la misma Chicha para que dispusiera a su criterio de ellas-: un contrapunto con lo que la memoria, siempre inventiva, a lo largo del tiempo fue tejiendo. No a modo de un revisionismo cínico que se regodea al verificar que “nadie resiste a un archivo”, sino para dar cuenta de una tragedia -con marcas profundas en el lenguaje- y del devenir de un sujeto político.
Tan lejos de la cursilería y los golpes bajos como de cualquier euforia extemporánea, La casa de la calle 30 no le teme a incurrir en la épica o la lírica. En tal sentido cabe citar la secuencia en la que se narra cómo confluye una movilización de trabajadores de Astilleros Río Santiago con el velatorio de Chicha, o la despedida de Chicha por parte del autor en terapia intensiva. Una épica y una lírica populares. Sus idas y vueltas son como las idas y vueltas de la memoria -rara vez lineal-, o como los de la búsqueda: hay derivas, excursiones a bordes inesperados y zonas de sombra, recurrencias. Sin embargo, el lector no se pierde. O tal vez sí, porque perderse es condición -como le ha sucedido al autor durante su trabajo y a la misma Chicha en su vida- para hallar algo nuevo, para convertirse en otros. Como síntesis de lo que logra La casa de la calle 30 vale mencionar las palabras de Elsa Pavón -actual presidenta de la Asociación Anahí al leer una primera versión: “Estuve con Chicha todo el tiempo que leía”.
¿Querés recibir las novedades semanales de Socompa?
¨




