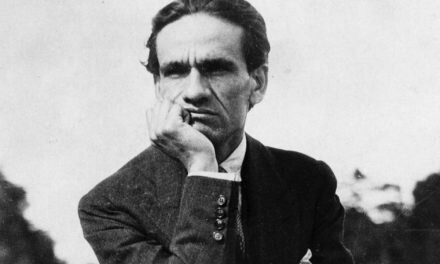Se cumplen hoy cuarenta años de la muerte de uno de los grandes genios del cine. En esta entrevista, publicada a fines de 1957, Hitchcock habla de su odio a los huevos y a la policía, de sus bromas pesadas, de algunos recuerdos turbios de su infancia, de su mala relación con la industria y, como fue siempre su marca de estilo, no deja de divertirse.
La oficina de Alfred Hitchcock estaba en el primer piso de los estudios Paramount. Cuando entré en ella, lo recordé todo. Ya había estado allí antes para conversar con Frank Capra o con William Wyler. No recuerdo exactamente con cuál de ellos. (…) El rechoncho hombrecillo que ocupaba ahora el despacho tenía una larga nariz de color rosado y una voz jadeante. No era ni Capra ni Wyler, sino un personaje extremadamente suyo, un tanto excéntrico, si bien una serie de personas de reconocida inteligencia consideran que, en su terreno, Alfred Hitchcock es un director genial que no tiene rival.
Llevaba una semana intentando verlo, pero él estaba muy enfermo. Más tarde me comunicaron que estaba convaleciente. Cuando nos encontramos con él tenía un aspecto asombrosamente saludable. Me quedé sorprendido.
-¿Quién es el autor de esa caricatura suya que sale en la televisión? La que está hecha con dos o tres trazos que se convierten gradualmente en su cara.
-La dibujé yo mismo. Comencé a esbozarla hace años, cuando era director artístico. Salvo por un mínimo detalle, ha experimentado pocos cambios desde entonces. Por aquellos tiempos tenía más pelo. Y los tres que tenía eran ondulados.
-Es curioso lo que ocurre con los televidentes. Se habrá dado cuenta de que una de las cosas que más parecen impresionarles de usted es que cuando aparece en pantalla les dirige una mirada altanera. Pero, aún más que su arrogancia, parece fascinarles su falta de respeto hacia el patrocinador del programa.
-Recuerde el viejo dicho: “Que hablen de uno aunque sea mal” (…). Pienso que a los patrocinadores les gusta que no me muestre rastrero, aunque al principio les costara habituarse a ello y se sintieran ofendidos por algunos de mis comentarios menos corteses. Sin embargo, en cuanto notaron, tras echar un vistazo a sus cifras de ventas, la repercusión comercial de mi menosprecio, dejaron de cuestionar mis faltas. Hay que admitir que les costó acostumbrarse. La tradición indica que el patrocinador sea el niño mimado de la casa. En semejante contexto yo era una novedad. Cuando elijo historias para mi programa televisivo intento que sean tan jugosas como estén dispuestos a tolerar el anunciante y la cadena de televisión. Intento compensar toda propensión hacia lo macabro por medio del humor. A mi modo de ver, es un tipo de humor típicamente londinense. Es la clase de humor inglés que hace chistes como el del hombre al que llevan a la horca para colgarlo. El hombre mira hacia la trampilla de la horca, sólidamente construida, y pregunta alarmado: “Oigan, ¿es eso seguro?”.

-Según tengo entendido, su padre criaba pollos.
-Así es. Hay quien defiende la teoría de que la ocupación de mi padre es la causa de que nunca me hayan gustado los huevos. Detesto los huevos. Para mí, no hay en el mundo olor más desagradable que el de los huevos cocidos. Pero el trabajo de mi padre no tiene nada que ver con mi reacción. Los huevos me parecen tan asquerosos que siempre que puedo los introduzco en mis películas negativamente, por así decirlo, con el único fin de cubrirlos de la infamia que merecen. Por ejemplo, en To Catch a Thief ( Para atrapar a un ladrón) hice que una mujer apagara la colilla de su cigarrillo en una yema de huevo.
-Cierto; aunque no recuerdo ninguna otra escena de sus películas en la que aparezcan huevos…
-En una película que dirigí hace años, Shadow of a Doubt (La sombra de una duda), hay un momento en el que deseaba que un hombre se sintiera conmocionado por algo que decía alguien. Su cuchillo se dirigía hacia un huevo frito y, en el momento mismo en que escuchaba el comentario, aquel perforaba la yema e inmediatamente su viscoso color amarillo se extendió por todo el plato. En mi opinión, resultaba mucho más eficaz que ver brotar la sangre.

-¿De dónde surge su fascinación por el crimen?
-La gente no hace más que preguntarme por qué me interesa tanto el crimen. La verdad es que no me interesa. Solo me importa en la medida en que afecta mi profesión. Me aterrorizan los policías. Les tengo tanto miedo que, en 1939, cuando llegué por primera vez a Estados Unidos, me negué a conducir por miedo a que me detuvieran y me multasen. La mera idea de que si me arriesgaba a conducir un coche me expondría día tras día a verme en semejante situación me horrorizaba. Soy incapaz de soportar el suspenso.
Debió de percibir el asombro en mi rostro, porque se apresuró a darme explicaciones.
-Lo que quiero decir es que me resulta insoportable cuando me afecta a mí. La gente me decía que tal vez pudiera superar el miedo a la policía abriendo la puerta de mi subconsciente tras la que se ocultaba una psicosis adquirida durante la niñez. Hurgué en mis recuerdos y abrí esa puerta. Yo era un pequeño muchacho y mi padre me había enviado al comisario local con una nota. Este la leyó, se rió y me encerró en una celda durante un par de minutos diciendo: “Para que veas lo que les pasa a los niños malos”. Esa era la idea que mi padre tenía de cómo darme una lección. Tras escuchar mi historia, todo el mundo dijo: “¡Por supuesto! Por eso le tienes tanto miedo a la policía”. Desgraciadamente, el hecho de sacar el incidente a la luz no ha servido para aplacar mis temores. Los policías siguen poniéndome la piel de gallina.
-Pero sus historias involucran siempre a gente común.
– Mi héroe es siempre un hombre normal al que le ocurren cosas asombrosas, y no al revés. Por esa misma razón hago que los malos sean encantadores y educados. Es un error pensar que todo delincuente que aparezca en pantalla debe hacer muecas de desprecio, atusarse un bigote negro o darles patadas en el estómago a los perros. Algunos de los asesinos más famosos de la criminología –hombres para los que el arsénico era un recurso tan repugnantemente compasivo que agredían a las mujeres con materiales contundentes– tenían que comportarse como auténticos caballeros para conseguir relacionarse con aquellas personas a las que pretendían asesinar. Lo verdaderamente aterrador de los malvados es su atractivo superficial, su aspecto amistoso.
No hace mucho escribí un artículo para The New York Times Sunday Magazine donde describía el atractivo de un asesinato real en comparación con el de uno ficticio. De nuevo hice hincapié en que parte de la fascinación que ejerce el criminal auténtico reside en el hecho de que, en la vida real, la mayoría de los asesinos son gente muy corriente, muy instruida, hasta encantadora. He oído quejas de que un asesinato de verdad carece de misterio. No creo que eso sea un inconveniente. El suspenso es infinitamente más poderoso que el misterio, y tener que leer entera la narración de un asesinato ficticio para saber lo que ha pasado me irrita. Nunca he recurrido a la técnica de las novelas policiacas, dado que tiene mucho de impostura, lo que desvirtúa y diluye el suspenso. Es posible alcanzar un nivel de tensión casi intolerable en una película, aunque el público sepa en todo momento quién es el asesino y esté deseando gritarles al resto de los personajes que participan en la trama: “¡Ojo con ese! ¡Es un asesino!”. Allí sí que existen auténtica expectativa y un deseo irresistible de saber qué va a suceder, en vez de un grupo de personajes desplegados en una suerte de partida de ajedrez humana. Por eso creo que es bueno poner al espectador al corriente de todos los hechos lo antes posible.

-Una de las cosas que más nervioso me ponen en sus películas es la incorporación de alguno de esos mecanismos, como un simple cesto o una caja, que se va abriendo lentamente mientras espero comiéndome las uñas, sentado en el borde de mi asiento, a que surja el horror innombrable que oculta. Entonces aparece algo tan peligroso como un gatito negro. Ha hecho que me prepare para una catástrofe inminente y resulta que ocurre algo inofensivo.
-Mediante una ocultación inteligente es posible conseguir que el público atribuya contenidos devastadores a las cosas más inofensivas. Aunque hay que tener cuidado de no defraudarlo por completo. Los espectadores reaccionan con un gratificante escalofrío ante cosas que no resultan ser tan malas como esperaban, pero solo si al final se les hiela la sangre en las venas. En caso contrario, se sentirán decepcionados y saldrán del cine pensando que eres un tramposo.
-¿Cómo se lleva con el éxito?
Nunca he considerado que mis películas fueran productos fundamentalmente comerciales –indicó pensativo–. No obstante, normalmente he tenido que enfrentarme a la firme insistencia, por parte de los responsables de los estudios para los que he trabajado, de que la historia terminase bien. En esta comunidad si uno no concluye las películas con lo que se ha dado en llamar un final feliz, incurre en un pecado imperdonable, se convierte en lo que en Hollywood llaman “un aguafiestas”. Si bien en círculos cinematográficos se niega acaloradamente que el espectador medio tenga una inteligencia equivalente a la de un adolescente, y aunque toda una serie de personas del mundillo da por supuesto que la televisión es solo para tontos, la verdad es que a los que hacemos películas para televisión se nos permite indistintamente terminar o no las historias con un final feliz. Por ello, a pesar de las quejas de algunos guionistas televisivos, disponemos de más libertad en la televisión de la que se nos concede en el cine. Quizá esto solo demuestre que la gente está dispuesta a aceptar un tipo de entretenimiento más maduro cuando no tiene que pagar por él. Puede que tenga la impresión de que cuando paga por ver una película ha comprado el derecho a salir de ella sintiéndose satisfecha.
En más de una ocasión me han comentado que si filmase ‘La Cenicienta’, los espectadores se dedicarían a buscar un cadáver en la carroza en forma de calabaza. No les falta razón, pero mi obra no es esencialmente melodramática. Aunque en una ocasión probé a hacer una comedia con Carole Lombard que tuvo mala fortuna, no tiene sentido negar que estoy totalmente encasillado. Si mis películas no produjeran estremecimientos, el público se sentiría profundamente defraudado.

-Usted publicó un libro titulado ‘Historias que no me dejan rodar para la televisión’. Lo he visto en las librerías. ¿Por qué fueron rechazadas esas historias?
-Por ser demasiado macabras. No intentaré resumirle la trama del relato de lord Dunsany titulado “Two Bottles of Relish”. Estoy seguro de que a su editor le desagradaría y la consideraría de mal gusto. Pero hay otra historia en ese libro que quizá él podría saborear. En ella, un hombre asesina a su esposa y la transforma en comida para sus pollos. Después, cuando el inspector de policía acude a cenar a su casa, le sirve un par de esos pollos.
-Tiene usted la reputación de que le gustaba hacer bromas pesadas.
-Eso es algo que he dejado atrás. A veces, cuando un ascensor va lleno de gente, me vuelvo hacia alguien que va conmigo y le digo: “Por supuesto, no sabía que el arma estuviera cargada, pero cuando se me disparó le hizo un gran boquete en el cuello. Le voló un trozo de carne y dejó al descubierto un montón de ligamentos blancos. Noté humedad en los pies. Resulta que estaba en medio de un gran charco de sangre”. Todo el mundo se pone rígido. Entonces salgo del ascensor y los dejo allí plantados. En una ocasión, mientras describía el imaginario disparo, una mujer imploró al ascensorista: “Déjeme salir de aquí, por favor”, y se bajó en el siguiente piso.
Fuente: El Tiempo
¿Querés recibir las novedades semanales de Socompa?